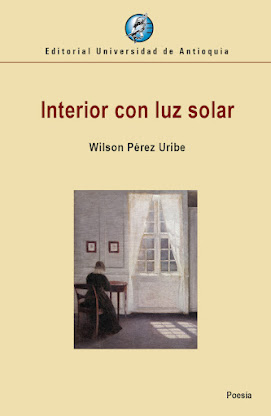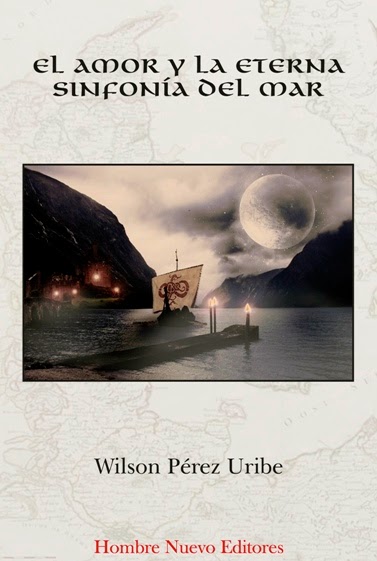LA HORA INTERIOR.
1. El secreto refugio de los libros.
- A María Virginia Mendoza
Quien lee un libro está adentrándose en la historia universal del planeta. Descubrir, entrever en esa no menos azarosa ley de símbolos tatuados en cuidadosa tipografía sobre la disecada piel de un árbol, es retroceder en las mareas del pasado o, en su defecto, dar pasos imaginarios hacia el porvenir: misterioso, ilusorio. Absorto en la lectura de La Ilíada, Alejandro Magno vislumbró en sus años de infancia, bajo la instrucción de Aristóteles, las arenas persas y los Jardines Colgantes de Babilonia que el futuro le depararía en roja conquista.
Ciertamente el acto de leer requiere trabajo, un necesario trabajo que no se percibe cuando el deleite y la felicidad sobrepasan al esfuerzo. Ya lo dijo con alta lucidez Jorge Luis Borges: “un libro no debe requerir esfuerzo, la felicidad no debe requerir un esfuerzo”. En ese abandono sobre un libro abierto, en esa suerte de introspección hecha en íntima comunión con aquel objeto, percibimos el siempre fulgurante placer de viajar en la desnudez de las palabras.
Zarpamos en las ondulantes aguas de un libro para situar sobre él nuestro destino de marineros lectores, prestos al asombro, prestos al consuelo de aceptar eso que nos constituye como humanos: el conocer.
Música silenciosa, instante no prefijado y eterno, inspiración y espiración; el libro reposa en las manos, comparte el silencio y el bullicio, que son escrituras vívidas en el lector; anuda los sentidos en su clara sombra, las letras; nos convoca al aprender, al descubrir, al agradecer en favor de la memoria y del tiempo. Los libros nos ofrecen un refugio luminoso cuya necesidad de habitarlo se hace apremiante en esta época de penuria y no justificada prisa.
Wilson Pérez Uribe.